Imaginemos una tarde por delante sin nada que hacer más que pasear por un museo al que nunca hemos ido antes. No hay nadie más en el museo: es todo nuestro. Nadie espera a nuestro lado ni en ninguna fila a nuestras espaldas a que avancemos para poder disfrutar ellos de su turno ante la obra que nos hemos parado a mirar.
¿Durante cuánto tiempo nos detenemos frente a la obra antes de pasar a la siguiente? En varios estudios1 de hábitos museísticos se ha calculado que el tiempo medio que le dedica un visitante a una obra de un museo es de entre 10 y 28 segundos. En nuestro caso, podríamos duplicar esos segundos para tener en cuenta el efecto de la ausencia de público: 60 segundos, todo un minuto. Lo interesante aquí no es tanto el tiempo concreto que invertimos (basta con indicar que es muy poco), sino la percepción de que hemos terminado nuestra contemplación y que es hora de pasar a otra obra. ¿Cuáles son las operaciones que damos por concluidas para determinar que hemos completado el proceso de contemplación?
¿Qué hemos “entendido” en esos 60 segundos, que nos hace sentir que ya no hay mucho más que mirar, que hemos “resuelto” la obra?
Recuerdo haber leído hace pocos años, en un libro de Valores Éticos de 4º de primaria, el siguiente enunciado: “Lee el texto y extrae los valores que encuentres”. Me pareció cómica esta invitación a la “extracción” de valores, como si de una operación dental se tratara, especialmente porque el texto en cuestión era un texto literario. Pero tampoco me extrañó demasiado. Al fin y al cabo refleja una tendencia en nuestra relación con el arte y con la literatura en contextos educativos (y más allá) que parece que nos cuesta dejar atrás, a pesar de nuestras mejores intenciones, y que consiste en considerar la literatura y el arte como repositorios de información, mensajes, valores o simplemente de “significado”. Lo que hacemos mientras miramos una obra de arte o mientras leemos un álbum ilustrado, por ejemplo, puede parecerse a una operación de extracción, pero quizás sea más exacto decir que se asemeja a una ejercicio de traducción que hay que resolver. ¿Y una vez resuelto? Efectivamente, la sensación es que no queda mucho más que hacer.
Esta manera “resolutiva” de abordar la experiencia artística, en la que corremos a buscar las repuestas incluso sin pasar antes por las preguntas, simplifica la obra y la reduce a un «contenido». La limpia de cualquier complejidad y ambigüedad que resulte inconveniente para la extracción de significados claros y, por el camino, le borra cualquier rastro de arte. Por otro lado, reduce nuestra relación con las obras a un ejercicio que se acerca más al consumo que a la experiencia estética.
¿Qué podemos hacer al respecto? Aumentar el tiempo de contemplación es clave, por supuesto. Pero en mi práctica como facilitadora de diálogo filosófico a partir del arte y de la literatura con personas de todas la edades, he comprobado que además de permitir mucho más tiempo para disfrutar de la experiencia artística de una obra, es muy interesante lo que ocurre cuando ponemos trabas conscientes a este impulso de interpretación pistolera.
Un método práctico2 para frenar la interpretación inmediata y permitir que aflore la experiencia estética en un proceso de exploración más rico y significativo consiste en dividir el proceso de exploración de una obra artística en fases o “actos” separados, como estos:
Acto 1: ¿Qué veo?
Primero, nos detenemos y observamos atentamente los detalles, sin emitir juicios ni interpretaciones, como si se tratara de una especie de registro clínico. Este acto de observación minuciosa nos ayuda a frenar el impulso de saltar a conclusiones rápidas y nos permite fijarnos en detalles que de otra manera podrían pasar desapercibidos. Nos permite, en paralelo a esa primera lectura de la imagen en su conjunto que contiene ya una interpretación de algún tipo, fijarnos en la técnica, en el estilo, en la forma, y en detalles que ponen en cuestión, complejizan o enriquecen la lectura de la imagen en su conjunto. Nos permite, en definitiva, mirar más y ver mejor. Tras este primer acto, tendremos un inventario de detalles y observaciones de la obra.
Acto 2: ¿Qué me extraña?
En un segundo acto, ponemos el foco en lo que nos extraña: identificamos y recopilamos todo aquello que nos asombra, sorprende, llama la atención o aquello que no comprendemos, sin tratar de resolver la extrañeza inmediatamente.
El ejercicio de identificar lo que no comprendemos es interesante y llamativamente más complejo y profundo que el inverso, el de identificar lo que comprendemos o tenemos claro. Nos hace mirar de nuevo lo que ya hemos mirado, detenernos en el misterio, y bucear en la complejidad, en la ambigüedad y en el desconcierto que nos regala el arte.
Después del segundo acto, añadimos a nuestro inventario una lista de cosas que nos intrigan.
Acto 3: ¿Qué me pregunto?
Finalmente, convertimos nuestras observaciones y extrañezas en preguntas. Preguntar es una forma de acercarnos a la obra desde una actitud abierta, sin la necesidad urgente de obtener respuestas.
En este tercer acto, se trata de celebrar el valor epistemológico de la pregunta: la pregunta no es solo un paso preliminar hacia el conocimiento, sino que es una forma de conocimiento en sí misma.
Cuando preguntamos, ya estamos implicados en un proceso de comprensión, pero es una comprensión que mantiene abierta siempre la posibilidad de nuevos significados, algo que es especialmente interesante a la hora de explorar obras artísticas y literarias.
Entonces, añadimos a nuestro inventario y a nuestra lista de cosas que nos intrigan, una lista de preguntas en las que nos hace pensar la obra de arte en cuestión.
…………..
¿Y luego? Luego pueden pasar muchas cosas, incluso que alguien halle alguna respuesta. ¿Pero no es posible que el tipo de conocimiento que podamos obtener de una obra de arte tenga forma de pregunta, y no tanto de respuesta? Empecemos de nuevo: imaginemos una tarde por delante sin nada que hacer más que pasear por un museo al que nunca hemos ido antes. No hay nadie más en el museo: es todo nuestro.
Notas al pie
- Smith, Lisa F.; Smith, Jeffrey K.; y Tinio, Pablo, «Time Spent Viewing Art and Reading Labels» (2017). Department of Educational Foundations Scholarship and Creative Works. 106. Montclair State University. ↩︎
- Se trata en realidad de aplicar una rutina de pensamiento. ¿Cualquiera? Probablemente cualquier rutina de pensamiento con fases separadas, que incluya una fase de preguntas y que se vayan alimentando según se progresa en la rutina aporte resultados interesantes, pero comparto aquí la que hemos diseñado a lo largo de los años específicamente para la exploración de imágenes de Wonder Ponder, pero aplicable a la exploración de cualquier imagen o texto literario, o incluso de una piedra común. ↩︎
Biografía
Ellen Duthie (Cádiz, 1974) es escritora, traductora y editora, especialista en literatura infantil y en la práctica filosófica con niños. Es cofundadora del proyecto educativo y editorial de filosofía y literatura para todas las edades Wonder Ponder, y directora de Wonder Ponder Academy, una escuela online de formación para adultos centrado en la filosofía, la literatura, el arte y la infancia y todas sus intersecciones. Como escritora, es conocida por la serie de Filosofía visual para todas las edades, (ganadora del Premio Andersen al Mejor Proyecto Editorial 2023 en Italia), la introducción a la curiosidad filosófica ¿Hay alguien ahí? Preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes (reconocido en el catálogo White Ravens y Los Mejores del Banco del Libro), los libros para muy primeros lectores Niño huevo perro hueso y Niña gato agua pato, el libro de ficción Un par de ojos de nuevos, ganador del premio Kirico / Todostuslibros al Mejor libro infantil de 2022 y el libro ¿Así es la muerte? 38 preguntas mortales sobre la muerte, publicado en 2023 y traducido hasta la fecha a ocho idiomas. Como traductora, es responsable de la traducción al español de obras de autores como Maurice Sendak o John Burningham. Todos los veranos codirige el Curso Internacional de Filosofía, Literatura Arte e Infancia (FLAI) en Albarracín (Teruel).
Edición: Beatriz Sanjuán · Freddy Gonçalves
«Este proyecto ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura»



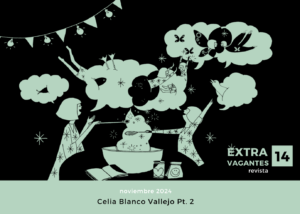

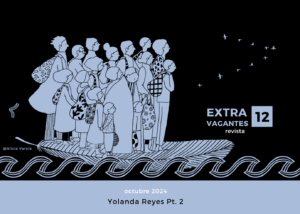





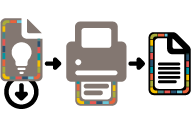
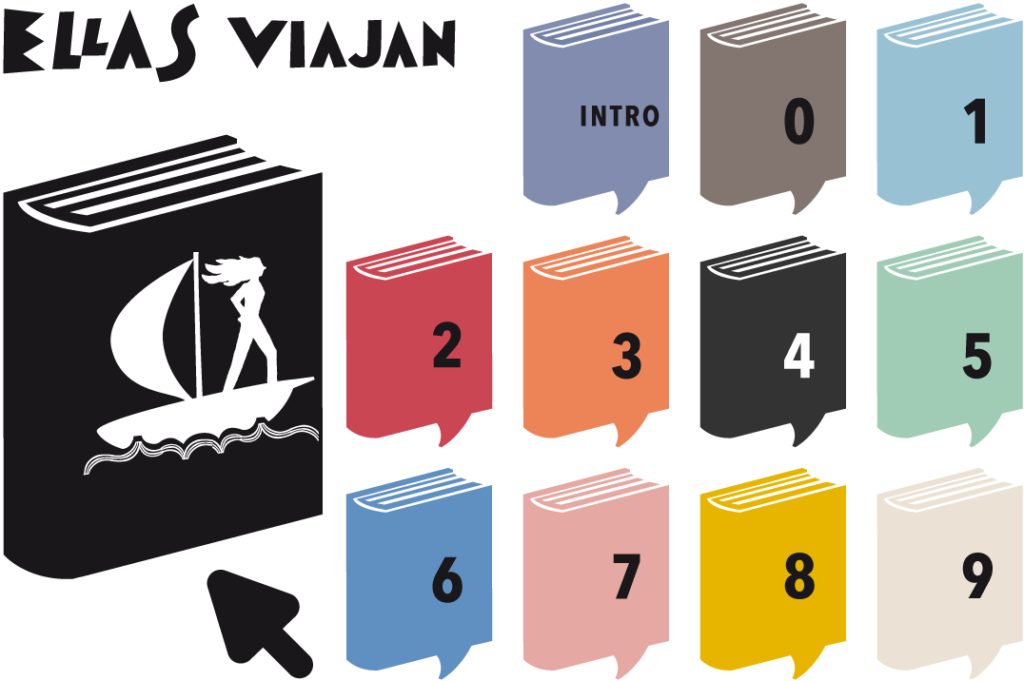

Un comentario
Fantástico. En pocas palabras unas recomendaciones que animan a poner en práctica.