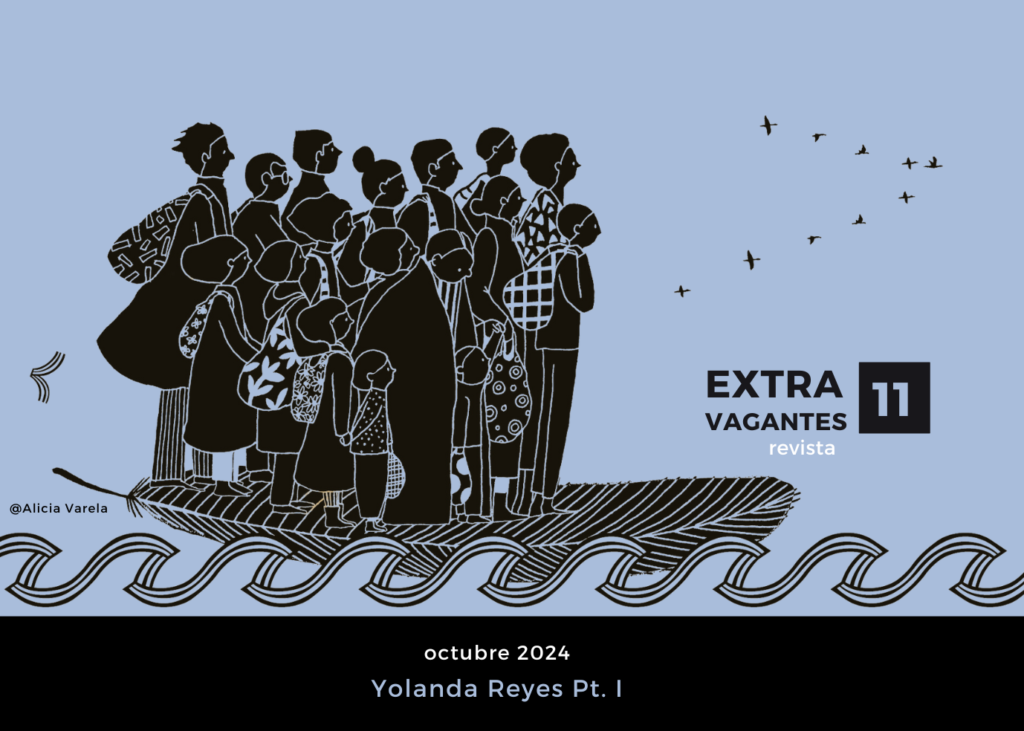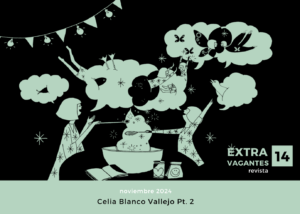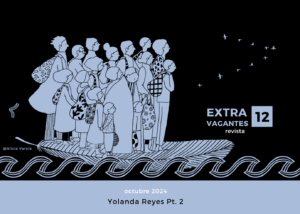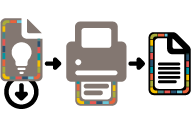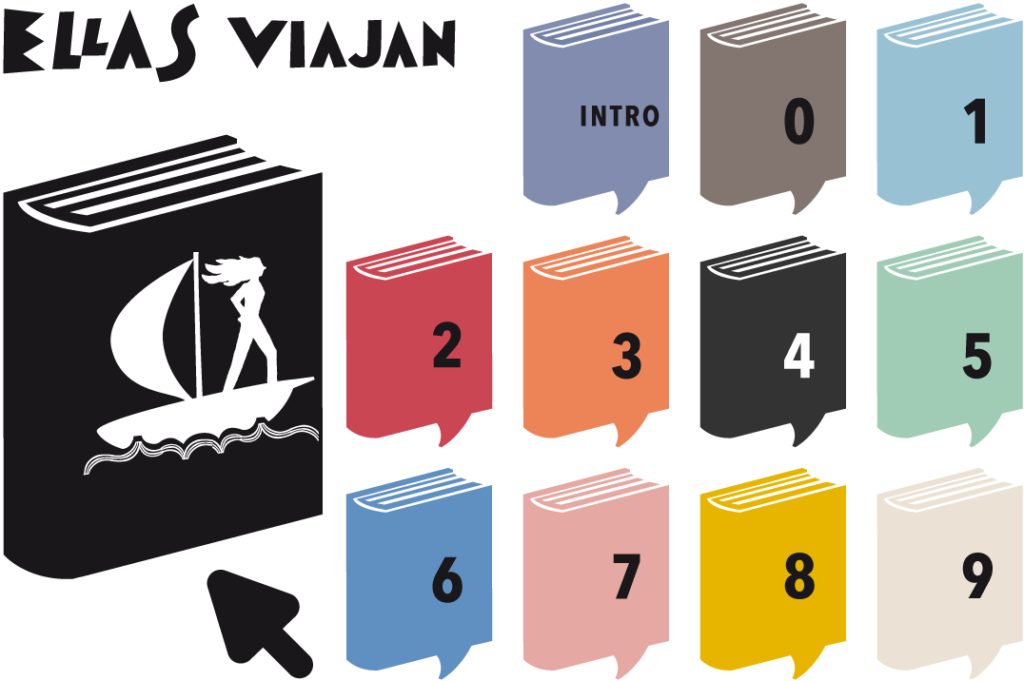I.
“Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro” relatan los indígenas kogui de Colombia, y saben, como lo saben los bebés aunque lo olviden –lo olvidemos– que “el mar era la madre”. Nadamos en un cuerpo inmenso, en gran proporción hecho de agua, y antes de hilar una palabra, la conversación es un diálogo de latidos de corazón a corazón, de cuerpo a cuerpo. Así, entre el rumor de una lengua engarzada en la cadencia de una voz, llegamos a esta tierra impredecible como náufragos, expulsados de ese cuerpo que fue el mar y fue también el arca. Quizás nos pasamos la vida intentando recuperar ese compás que nos dio la bienvenida a un mundo organizado en ritmos: la concordancia de una lengua y su armazón esencial, que es la gramática, tienen ancestros en esa necesidad de acompasar dos corazones. Y sin embargo, en esa tierra extraña que aguarda a los recién nacidos, la armonía es solo un acuerdo momentáneo, siempre en trance de romperse:
–Una tormenta de hambre invade al mundo y una criatura reclama a gritos la presencia urgente de otro cuerpo.
–Un cuerpo inmenso, al que llamaremos madre –para que cada cual le dé el género y el número -descifra el grito y acude al llamado: se vuelca en leche y en palabras.
El hambre se va domando en pulsaciones y el mundo comienza a girar a un ritmo cada vez más sosegado –El cuerpo madre quiere estar ahí, pero también quiere no estar. Sabe que a veces, muchas veces, se irá. Tendrá que irse. Duérmete, mi niña, que tengo que hacer.
–La criatura presiente –aprende a predecir, de tantas veces que sucede– que la madre va a irse. Que hay otro mundo inmenso que la requiere y que se vuelve el objeto, también, de su deseo.
En esa tensión (dormirse, no dormirse, luchar contra la desaparición) se mece la cuna del lenguaje, la cuna de la literatura.
Tal vez la primera emoción que atraviesan los lectores desde la más temprana infancia anida en esa conversación entre la ausencia y la presencia:
–Aserrín, aserrán, los maderos de san Juan…
Nos separamos, nos encontramos –cantan los juegos con todas sus variaciones, en todas las culturas, mientras repiten un movimiento de vaivén, un diálogo de cuerpos que se acercan y se alejan, para preparar la despedida y el rencuentro.
Me voy, pero vuelvo. Pero me vuelvo a ir. Y regreso después, y vuelvo a irme. Y vuelvo, y vuelvo a irme.
Para conocer los límites del cuerpo es necesario que sea separado, y reencontrado una y mil veces en/por otro cuerpo.
Para aparecer hay que ser encontrado.
Para mirarse es necesario haber sido mirado.
Para hablar es necesario que alguien descifre el llanto primitivo y lo albergue entre palabras, y le imprima significados diferentes cada vez. Toda la lengua es necesaria para envolver a los recién nacidos; su canto trae noticias de ese rincón al que pertenecemos, y nos marca con su acento. Para leer es necesario haber sido leído. La niña, todos los niños, son lectores en movimiento. Cuerpos que se mecen y gravitan junto a otros cuerpos. Me atrevería a decir que el lector de la primera infancia es un siamés: o que son dos, en realidad, niño y adulto. O quizás tres… (el triángulo amoroso: libro, niño, adulto).
«Oooo»… “Daaaa”.
La observación de Freud sobre el niño que juega a lanzar el carrete de hilo con un oooo y a recuperarlo con un daaaa para soportar –representar– la ausencia de la madre y anticipar la emoción de su regreso ilustra ese primer balbuceo con el que escribimos la historia –o la prehistoria– de la literatura: apego y pérdida; amparo y desamparo. La inseguridad de quedar a merced de un mundo extraño que no se puede controlar se alivia en esa cadencia de tiempo estructurado que es la lengua, y así es como el bebé aprende a acompañarse: se va apropiando de los ecos de esas voces con las que ha sido nutrido y se va situando, poco a poco, a una cierta distancia del cuerpo madre. En esa zona que se extiende entre los dos, un bebé empieza a imaginar que habla con otros –un caballo, un osito, un trapo, un libro–. Y al atribuirles vidas separadas de la suya, también puede imaginarse ser los otros.
“El niño juega solo en presencia de la madre”, dice Winnicott, para situar ese momento mágico de la vida en el que un ser humano comienza a habitar un mundo propio y a situarlo (y situar-se) un poco alejado del otro cuerpo. La niña mira por el rabillo del ojo a la madre y adivina su sombra protectora, mientras está absorta en sus juegos, inventándose la vida, y alarga cada vez más esa distancia: se atreve a aventurarse más lejos, un poco más lejos cada vez, acompañada y separada; se aleja y regresa para mirar si allí está ella todavía, para recargarse de “presencia de la madre”, y se aleja de nuevo y repite el movimiento de vaivén: hace a la madre lo que ella le enseñó, y si es capaz de alejarse, como tantas veces lo hizo ella, es porque sabe que ahí estará esperándola –al comienzo, de forma presencial, y luego de forma simbólica– y que puede regresar, una y muchas veces de sus juegos, solo para mirarla: para cerciorarse de su protección. Y cada vez irá más lejos, y llevará en su voz la voz de ella, y en esa lengua madre se irán engarzando las voces de otros. La niña descubre que en los libros quedan guardadas, engarzadas las voces de los otros. Quizás por eso pide –necesita– poemas, historias y canciones desde las primeras noches de su vida. Por eso pide otra y otra vez la misma historia, y aprende que esa lengua otra (la de las artes, la literatura) no solo sirve para demandar cosas tangibles sino que es un artefacto hecho con una materia movediza que puede ser sentida en el cuerpo, y también en la mente, que puede separarse y existir más allá de las cosas que nombra. Eso que identificamos como la forma del arte viene quizás de aquel intento por encontrar una estructura en la que puedan atraparse y fijarse las presencias que nos sostienen.
Texto basado en “El reino de la posibilidad”. Lumen, 2021
Yolanda Reyes es pedagoga y escritora. Directora de Espantapájaros Taller, un proyecto cultural de animación a la lectura. Ha sido asesora de proyectos de formación de lectores desde la primera infancia, tanto en el ámbito nacional como internacional, y ha realizado trabajos de investigación, publicados en diversas revistas y libros en Iberoamérica. En cuanto a su trabajo literario, ha publicado obras para niños y jóvenes, entre las que figuran «El terror de sexto B», (Premio Fundalectura y obra seleccionada entre los White Ravens, por la Biblioteca de la Juventud de Múnich), «Una Cama para tres», (Selección White Ravens); «Los agujeros negros» y «El libro que canta», (todas las anteriores con Alfaguara) y «María de los dinosaurios» y «Los años terribles», (Norma). Con esta novela juvenil obtuvo una Beca de Creación Literaria del Ministerio de Cultura. Es columnista del diario «El Tiempo», y obtuvo Mención Especial en el Concurso Nacional de Periodismo Simón Bolívar. También es autora de la novela «Pasajera en tránsito» (Bogotá, Alfaguara, 2006). Su libro «La casa imaginaria», (Norma, 2007) recoge el trabajo teórico desarrollado en torno a la lectura y la literatura en la primera infancia. Dirige la colección Nidos para la Lectura, de la editorial Alfaguara. En 2021 publicó con Lumen su libro teórico «El reino de la posibilidad».
Edición: Beatriz Sanjuán · Freddy Gonçalves
«Este proyecto ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura»