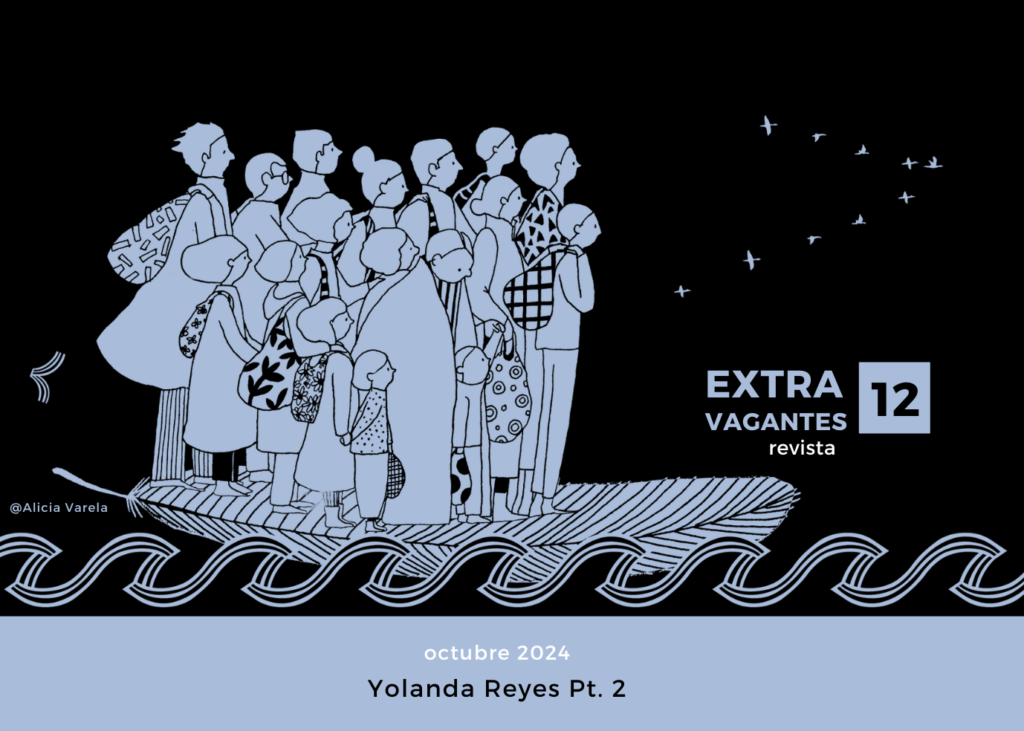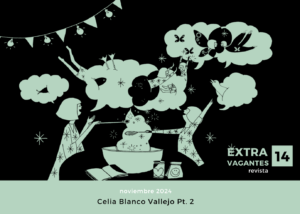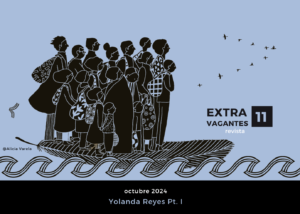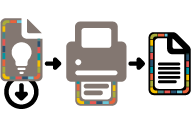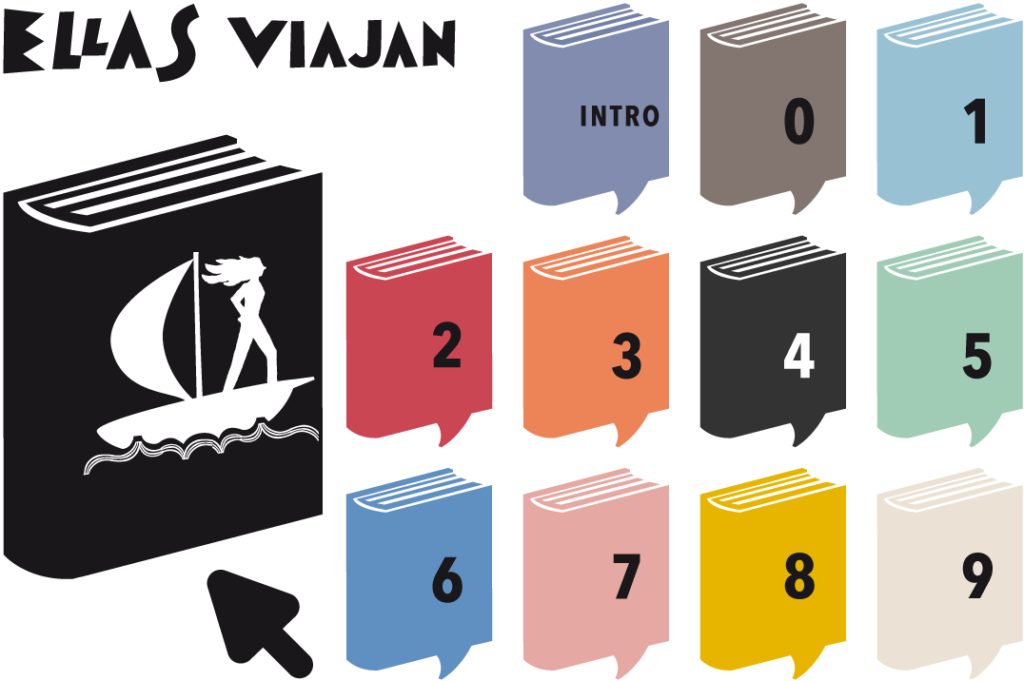II.
La niña, que camina aún con pasos inseguros, se cae y mira a su madre para saber si le dolió. Según su reacción, sus gestos, sus palabras (“¡Ay, dolor!”… o “no es nada, ya pasó”), resuelve llorar o continuar la marcha.
La niña espera instrucciones en la cara que la mira y en la que ella se lee para inventarse. La madre intenta descifrar a la hija y la hija intenta adivinar a la madre, y adivinarse entre lo que ella le va revelando (con tantas historias repetidas o favoritas o contadas al azar y otras que nunca se ha dicho ni le contará tampoco a ella), y entre las dos está escrita también la prehistoria de su historia, con la cadena de silencios que la fundan y los sedimentos de todos los lugares, de todas las historias y de todas las voces que arrastra esa lengua prestada: esa lengua que es de las dos y de ninguna; que estuvo antes y estará mucho después, cuando ellas se hayan ido.
Con la lengua madre no solo va recibiendo nombres y apellidos, significantes y significados, archivos de reglas, de sonoridades, de gestos y de historias, sino formas de interpretar: narrativas invisibles y palabras que se hacen cuerpo – que se encarnan–, pero que vienen de otras vidas, de otros cuerpos y otros tiempos, y se quedan grabadas desde el comienzo de la vida, cuando todo parece inmenso e indeleble. Crecer es abrirse paso entre una maraña de palabras heredadas que han sido dichas, usadas, elegidas, combinadas y gastadas infinidad de veces por los otros, y agregar algunas líneas y unas cuantas tachaduras a ese relato fundacional sobre nosotros que otros habían comenzado a escribir desde antes de nuestra llegada al mundo. En el comienzo, lo sabemos desde tiempos bíblicos, es el verbo, pero hay alguien que lo conjuga en nuestro nombre.
“Había una vez” –sigue diciendo la literatura.
–Otra vez, otra vez, cuéntamelo otra vez, sigue pidiendo la niña, y la zona intermedia se va poblando de historias. Y a medida que se expanden los límites de la lengua, la niña empieza a cobrar consciencia de la infinidad de cosas invisibles que nombra (y que no nombra); de tantas cosas que se esconden entre palabras. Ese poder para operar con lo invisible que le ha dado la lengua tiene un lado luminoso, pero también oculta un lado oscuro, y la habitación de la niña se va llenando de penumbra.
Conquistar las complejidades, las reglas y los secretos de la lengua es recibir ese poder para controlar el mundo tangible –pedir cosas, y evocarlas, sin tener que ir a señalarlas, por ejemplo, o compartir declaraciones sobre el mundo: “Mira ese pájaro que vuela”–, pero es constatar también que existe un mundo inaprensible y abstracto. Aunque la niña no esté en la habitación de al lado, ni pueda ver lo que hay allí, puede traerla a la mente con palabras, y con palabras puede nombrar cosas ocultas: el juguete que se le quedó en la otra habitación, o en otra casa, y al ir trayendo lo que no está, la lengua trae también consciencia de la pérdida: de los abismos y los monstruos que (no) nombra.
Más allá de asombrarnos por la cantidad de palabras que puede aprender cada día de sus primeros años, y que nunca se repetirá con semejante rapidez durante ningún otro momento de su vida, tendríamos que maravillarnos –y quizás compadecernos a la vez–, frente a esa posibilidad que está conquistando para conversar con su espíritu, y explorar las fuerzas de su vida íntima, con tantas emociones enmarañadas y en penumbra; con tantos ángeles y demonios que trae la lengua de la literatura.
En la intimidad de esa pequeña habitación en donde alguien le lee un cuento, la niña se encuentra con sus emociones y se conecta con lo que Siri Hustvedt llama “los rastros simbólicos de una consciencia humana viva”. Cuando se necesitan más que nunca las palabras, la literatura abre una rendija para deslizarse desde esa pequeña habitación a mundos íntimos, propios y ajenos, y para llamar a las emociones con nombres que otros les han puesto. Las peripecias que se escenifican en los libros y que ocurren en territorios donde viven lobos, bosques, sombras de dragones, cosas cotidianas y salvajes están hechas con otro material distinto al de las sombras, los bosques y los lobos de la realidad fáctica. Por supuesto, la persona que le lee a la niña lo sabe, pero mientras dura la ficción, finge no saberlo y finge también que no sabe que la niña está fingiendo, y la partitura que es el libro también parece sostenida en esa pretensión de un mundo que no/sí existe. Es ese juego de fingimientos compartidos el que permite aventurarse por la experiencia imaginaria que es experiencia intensa y que también hace parte de la vida, y que se les niega tantas veces a los niños para condenarlos a vivir entre los límites de lo concreto y lo visible.
La niña de este recorrido tiene quizás tres años, o más, o menos, y sabe que es una consciencia humana viva. Desde las primeras canciones de cuna y los pequeños libros de imágenes que hojeó o mordió sola o en compañía, hasta las ficciones que ha recorrido en este tiempo irrepetible de su infancia, ya sabe que leer es inventar la propia posibilidad, la propia historia.
Yolanda Reyes, 2024.
Texto basado en “El reino de la posibilidad”. Lumen, 2021
Yolanda Reyes es pedagoga y escritora. Directora de Espantapájaros Taller, un proyecto cultural de animación a la lectura. Ha sido asesora de proyectos de formación de lectores desde la primera infancia, tanto en el ámbito nacional como internacional, y ha realizado trabajos de investigación, publicados en diversas revistas y libros en Iberoamérica. En cuanto a su trabajo literario, ha publicado obras para niños y jóvenes, entre las que figuran «El terror de sexto B», (Premio Fundalectura y obra seleccionada entre los White Ravens, por la Biblioteca de la Juventud de Múnich), «Una Cama para tres», (Selección White Ravens); «Los agujeros negros» y «El libro que canta», (todas las anteriores con Alfaguara) y «María de los dinosaurios» y «Los años terribles», (Norma). Con esta novela juvenil obtuvo una Beca de Creación Literaria del Ministerio de Cultura. Es columnista del diario «El Tiempo», y obtuvo Mención Especial en el Concurso Nacional de Periodismo Simón Bolívar. También es autora de la novela «Pasajera en tránsito» (Bogotá, Alfaguara, 2006). Su libro «La casa imaginaria», (Norma, 2007) recoge el trabajo teórico desarrollado en torno a la lectura y la literatura en la primera infancia. Dirige la colección Nidos para la Lectura, de la editorial Alfaguara. En 2021 publicó con Lumen su libro teórico «El reino de la posibilidad».
Edición: Beatriz Sanjuán · Freddy Gonçalves
«Este proyecto ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura»