Araya Goitia Leizaola es editora, coordinadora de derechos, traductora y asesora literaria en Ediciones Ekaré, editorial de la que forma parte desde el 2008. Estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela y en las últimas dos décadas ha formado parte de diversos programas de mediación en Venezuela, México y España.
¿Cómo fue tu relación con la lectura durante la infancia y la adolescencia?
Yo aprendí a leer muy pequeñita, con cuatro años. Me enseñó mi hermano mayor. Entré al colegio a esa edad y me costaba mucho relacionarme, pero como sabía leer a través de los libros encontré una manera de acercarme a los demás: les leía en voz alta. Me acuerdo exactamente de algunos de esos libros, como Rabo de gato[1], o El rojo es el mejor[2]. Entonces mi relación con la lectura fue, desde el primer momento, un lugar seguro para descubrir el mundo, verme a mí y acercarme a los demás, utilizando los libros como un puente hacia mí misma y hacia los otros. Así me convertí en una lectora voraz. No solo eran los libros, que por supuesto me apasionaban, sino la lectura y los espacios de lectura. La biblioteca para mí fue un lugar muy importante, con frecuencia me escapaba de clases para visitarla, tenía una hermosa relación con las bibliotecarias y con la lectura en voz alta. Luego fue muy natural llevar conmigo esos rituales a través de la adolescencia y hasta la adultez. También desde ese momento ya la lectura era un lugar de subversión.
¿En qué sentido era subversiva la lectura?
Porque muchos de los libros a los cuales tuve acceso eran lugares donde yo podía depositar mis ganas de cuestionar al mundo, mi rebeldía, mi molestia… O lo contrario: mi esperanza, mi adoración.
¿Te acuerdas de algún libro que sintieras particularmente subversivo?
Sí, Las brujas[3]. Es curioso porque al protagonista de las brujas lo convierten en ratón, pero de alguna forma así se siente más cómodo con el mundo, con esa nueva piel. Es algo que en verdad le ha sido impuesto, pero se encuentra fenomenal con esta apariencia irreversible. Además calculan que va a morir al mismo tiempo que su abuela y a él no le interesa ya vivir otra clase de vida. No le interesa la vida de un niño, lo que tiene mucho sentido, porque los niños pueden llegar a ser seres incomprendidos, colonizados y maltratados; incluso maltratados con bondad. Y este niño encontró una nueva libertad en forma de ser un ratón que corretea por los rincones y roba.
¿Existe una distinción entre literatura a secas y literatura infantil?
Me sucede a menudo que estoy conversando y digo cosas como: “esta es una de las autoras más importantes o más debatidas de este momento” y me preguntan: “¿infantil?”. Porque se me olvidan con frecuencia estas distinciones. Creo que como cultura nos hemos abierto en los últimos años a pensar en autores y autoras que le hablan a todo público de una forma más fluida, como Shaun Tan, Peter Sís o Issa Watanabe. Pero para mí siempre ha sido una categoría bastante natural para quien quiera explorarla. Uno de mis libros favoritos ilustrados es El gato y el diablo[4], de James Joyce, ilustrado por Gerald Rose. Para quien es capaz de entender los códigos del libro ilustrado es fácil ir y venir. Es una diferencia con la que me gusta jugar porque, de hecho, también tradicionalmente siempre ha sido así: muchos de los libros que consideramos hoy que son infantiles, comenzaron siendo algo para adultos que luego fue apropiado por la infancia; es un paso natural. Hay un libro fabuloso de Patrick Süskind, que se llama La historia del señor Sommer[5], ilustrado por Sempé, que yo creo que me dejaron leer de niña porque vieron que tenía ilustraciones, pero en el libro el Señor Sommer se suicida y a mí eso me cautivaba; entendía perfectamente toda su complejidad narrativa y emocional, fue parte de mi formación. Creo que fui una de las primeras generaciones que tuvo un acceso muy privilegiado a buenos libros álbumes y además a libros álbumes hechos desde Latinoamérica.
Eso me lleva a preguntarte, hablando de la producción de álbumes en Latinoamérica, ¿cómo llegaste a ediciones Ekaré?
Desde que tenía 16 años empecé a trabajar en el Banco de Libro con programas de lectura, con el bibliobús, con los vacacionales, y allí, en la sede del Banco de Libro, está Ekaré, por lo que había una comunicación natural entre las instituciones. Tuve la suerte de tener grandes maestras mediadoras de lectura que me formaron, entre ellas Linsabel Noguera, que en una oportunidad donde le pidieron desde Ekaré que recomendara a una persona, me invitó a varias actividades; recuerdo, por ejemplo, el lanzamiento de Dan Dan Dero[6], que fue cuando yo tenía 17 años. Era gracioso porque yo legalmente todavía no podía cobrar, necesitaba una autorización, pero igual ya trabajaba, realmente tenía tres trabajos: uno en el periódico de la Universidad Central de Venezuela, otro en un colegio, contaba cuentos los fines de semana y escribía para una revista de música. Al mismo tiempo estudiaba Comunicación Social. Y claro, esto fue lo que sucedió: se abrió la oportunidad de hacer unas pasantías no pagas en Ekaré. Entonces yo lo dejé todo porque me interesaba estar en ese entorno para absorber y aprender tanto como pudiera. Me acuerdo que, para colmo, me dio una neumonía cuando entré y en mi familia me cuestionaban muchísimo. Mi papá y mi hermano me decían “métete en la cama, tienes fiebre”, y yo solo les decía “no puedo, este es el trabajo de mi vida”. Como una muchacha enamorada, lo que me pusieran a hacer, y más, lo hacía y me quedaba hasta que me echaran, porque tenía muchas ganas de aprender de ellas.

¿Cómo fue el paso a comenzar a trabajar como editora dentro de Ekaré?
Fue un tránsito bastante natural porque lo hice acompañada de grandes editoras, en particular de Pancha Mayobre, que me formó. Hay que decir que en una editorial independiente como Ekaré, incluso hoy 16 años después, no hay una gran diferencia entre la persona que está editando, la persona que está armando las cajas y la persona que está haciendo cuadros de Excel, estamos todos muy involucrados en el proceso editorial. Fueron muy generosos conmigo, continuamente estuve expuesta a los procesos editoriales, a los encuentros con las autoras, a proyectos. En ese sentido, cuando por fin tuve la primera vez en mis manos un libro que tenía mi nombre como editora, no fue algo nuevo porque ya había editado muchos libros. No lo veía como algo solo mío, sino como un proceso verdaderamente colectivo. Hay alguien que está a cargo de cada edición, pero siempre involucra mucho a todos los demás; con los autores tenemos este pacto muy horizontal, de procesos abiertos y muy creativos. Es bonito porque al final cada libro es como de todos.
¿Dirías que esa es tu parte favorita de trabajar en Ekaré?
Sí, para mí la parte humana es importantísima. Diría que mi parte favorita de trabajar en Ekaré es continuar aprendiendo del legado visionario de dos mujeres que son Carmen Diana Dearden y Verónica Uribe, porque tuvieron una visión tan audaz que hoy es fácil decirlo, pero básicamente abrieron el álbum en América Latina y con un gusto que estaba a la par de los mejores álbumes de esa época anglosajones. Y no lo hicieron tampoco con enormes pretensiones ni capitales detrás, sino con muchísimo gusto literario, tino lector y agudeza.
¿Crees que hay una esencia que permanece en la línea de tutorial de Ekaré desde ese entonces?
Sí, absolutamente. Ekaré ha existido en tantas circunstancias y contextos diferentes. Por ejemplo, cuando empezó no había mercado editorial de libros álbumes en América Latina y ahora es lo contrario, es un mercado saturado. También pienso en otros factores: humanos, migraciones, momentos de crecimiento, momentos de decrecimiento, muchísimos éxitos, enormes fracasos, todo lo que vale la pena contar. Pero siempre intentamos tener en nuestro horizonte el producir libros que se presten a la mediación lectora, porque al final Ekaré nació de un proyecto del Banco del Libro que luego se independizó. Precisamente ese contacto entre lectoras y mediadoras es lo que le dio necesidad a estas editoras de crear Ekaré y es lo que se sostiene, el sustento, lo que yo diría que intenta atravesar todos nuestros libros. Son libros pensados para la mediación lectora, para las familias, para las escuelas, para las bibliotecas, para las narradoras.
¿Dirías que tienen una serie de principios fijos a la hora de comenzar un proyecto de edición? ¿O varían drásticamente de proyecto a proyecto?
Aquí entra algo muy personal que diría que varía de editor en editor y, en ese sentido, dentro de Ekaré hay diferentes personalidades. Por ejemplo, Cecilia Silva-Diaz es muy audaz, incluso experimental. Yo diría que mi mano de editora es muy tradicional, o al menos intento acercarme a lo tradicional. Hago muchísimas pruebas de lectura en voz alta cuando tengo un libro delante, incluso si son libros mudos, porque así puedo poner el libro en situación de lectura con lectores reales y a mí me interesa jugar con esa dimensión que es la recepción lectora. No me importa si se trata de un libro humorístico o de un libro serio, de una historia alegre o una historia triste, de un álbum más experimental como el Manual de dibujo definitivo[7], o de una historia más políticamente cargada, como podría ser La cerca[8]: para mí es muy importante que no exista ningún dejo de condescendencia hacia los lectores, que sea un libro inteligente que le hable a la inteligencia de sus lectores. Incluso la ternura puede ser inteligente, la defiendo mucho, no le huyo.
¿Cómo entrenas y mantienes la capacidad de ver con atención para descubrir proyectos que puedan ser joyas?
Confieso que, como estoy muy hecha la manera de Ekaré, un gran filtro para mí es el compartir los gérmenes de proyectos entre todos nosotros y es por eso que nuestros tiempos de edición son tan largos, porque buscamos hacer libros que van a permanecer en el mundo muchísimos años; más allá del ciclo tradicional que cumplen los libros, intentamos mantenerlos en catálogo por todas las décadas que podamos. Entonces lo que hacemos es tomarnos nuestro tiempo y compartir mucho cada proyecto, conversar entre nosotros, traerlo a la mesa, leerlo en voz alta. Para mí esto es una forma de mantener la mirada atenta, porque hay cosas que te pueden deslumbrar en un primer momento, pero necesitan madurar en esa mirada, o hay otras cosas que quizás no te llaman la atención, pero se quedan contigo y con el tiempo van comenzando a ser proyectos entrañables. Creo que cuando una idea pasa el filtro del tiempo, es que vale la pena. El tiempo es el mayor crítico, al que verdaderamente te enfrentas. Lo demás, las modas, las coyunturas de mercado, son cosas que no permanecen.
¿Crees que es importante el viajar, los intercambios culturales, para encontrar estos proyectos que sobrevivan al tiempo?
Ekaré fue fundada por dos mujeres que vivieron en el exilio. Carmen Diana Dearden se exilió muchos años en Costa Rica y Verónica Uribe, exiliada chilena, hizo su vida profesional en Venezuela. La primera directora de arte fue Monika Dopper, que era Alemana y se había ido a Venezuela, y realmente fue una fundadora de toda una escuela de la mirada en América Latina. Estos viajes, estas migraciones, estos movimientos, esta errancia, le permitió a estas mujeres hacer libros desde un lugar de atención y de extrañamiento, y también desde una necesidad de historia familiar, de crear y celebrar esos cuentos que trascienden las fronteras y rescatan los afectos.
¿Cuáles son los mayores obstáculos pragmáticos con los que te encuentras a la hora de editar un libro actualmente?
Colaborar con un autor y una ilustradora para contar un historia que valga la pena ser contada puede tomar años, es lo más frecuente. Son años en el que estás dedicada, conversando semanalmente con alguien, buscando que la historia llegue a su mejor versión posible, a su forma más bella y auténtica de artefacto. Eso es una enorme satisfacción, pero el problema viene después: lograr que ese libro llegue a sus lectores. Allí diría que está el mayor obstáculo pragmático, porque te encuentras de frente con un mercado saturado, que privilegia la novedad por dos o tres semanas y después se diluye en otro gran mar de novedad que, como siempre ha ocurrido, termina cayendo en estereotipos de lo que deberían ser los libros para la infancia. El verdadero reto es conseguir que un libro se convierta en un clásico en medio de este mercado. Hay muchos libros valiosos que deberían haberse convertido en clásicos, pero se escapan por las grietas de este enorme sistema. Sin embargo, también es cierto que hay toda una vanguardia de mediadoras, de libreras, de especialistas y de editoriales independientes intentando sostener buenos libros, a pesar de esto. No estamos solas, para quien quiera mirar buena literatura infantil, y hacerlo con responsabilidad cultural, hay un sector muy informado y muy interesante.
Notas al pie
[1] Rabo de gato, de Mary França, ilustrado por Eliardo França, traducido por Verónica Uribe. Ediciones Ekaré, 1979.
[2] El rojo es el mejor, de Kathy Stinson, ilustrado por Robin Baird, traducido por Clarisa de la Rpsa. Ediciones Ekaré, 1982.
[3] Las brujas (The Witches), de Ronald Dahl, ilustrada por Quentin Blake. 1983.
[4] El gato y el diablo (The Cat and the Devil), de James Joyce, ilustrado por Gerald Rose. Faber, 1965.
[5] La historia del señor Sommer (Die Geschichte von Herrn Sommer), de Patrick Süskind, ilustrado por Jean-Jacques Sempé. 1991.
[6] Dan dan dero, de Elena López Meneses, ilustrado por Vicky Sempere. Ediciones Ekaré, 2007.
[7] El manual de dibujo definitivo, de Enric Lax. Ediciones Ekaré, 2023.
[8] La cerca, de Alfredo Soderguit y Mariale Ariceta. Ediciones Ekaré, 2023.
Biografía
Valerie Weilheim es Licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela (2019). Se desempeña como editora, ilustradora y promotora de lectura. Es miembro de la asociación de promoción de lectura La Rana Encantada desde el 2010 y formó parte del Comité de Evaluación de Libros para Niños y Jóvenes del Banco del Libro. Actualmente colabora con la revista digital y proyecto cultural PezLinterna y la Asociación Artística-Sociocultural Mestiza (San Sebastián, España).
Edición: Beatriz Sanjuán · Freddy Gonçalves
«Este proyecto ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura»



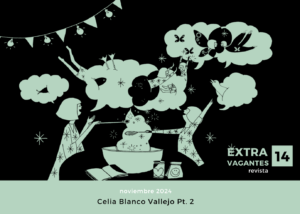

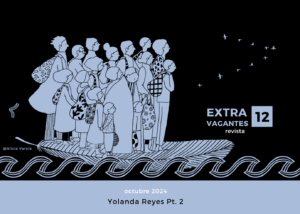





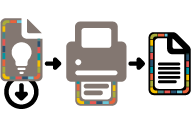
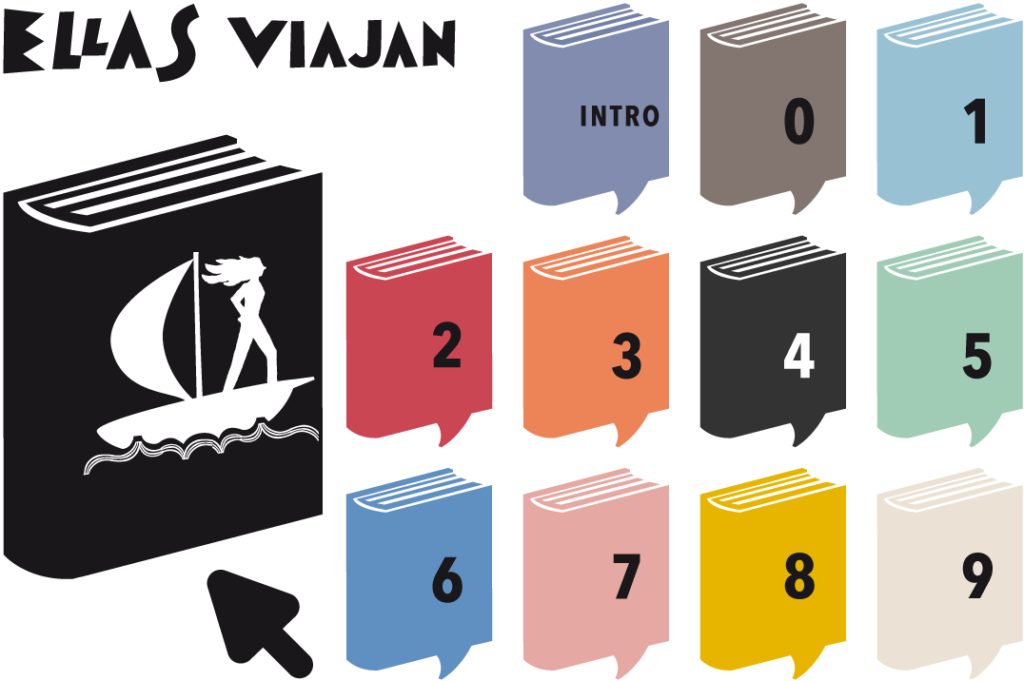

Un comentario
Muy interesante la entrevista. Muchos amantes de los libros y la lectura cuentan ese inicio temprano. Reconocen los espacios dedicados como lugares hermosos, seguros y deseables. Yo de niño era más de tirar piedras y meter las manos en el barro. Ya de adulto he tenido tiempo de amar los libros y disfrutarlos . La mano de mi mediadora particular: Beatriz Sanjuán, ha sido clave en este proceso. De todas formas esa querencia natural, la manera de ser de cada cual, sigue acompañando nuestros pasos.